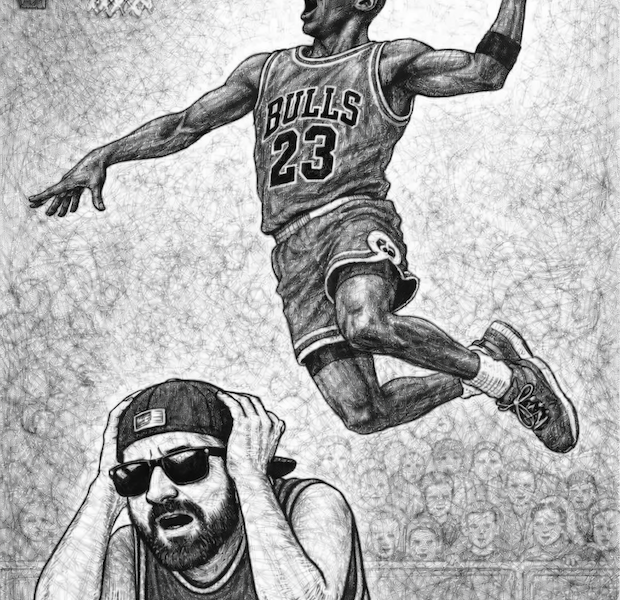LaguNotas Mentales: Diversión del pasado, cancelación del presente

Por Daniel Tristán/Kriptón.mx
Hubo un tiempo en que la violencia se servía en horarios infantiles, con música de orquesta, risas grabadas y personajes de colores. Un tiempo en que ver a un gato ser aplastado por un yunque, electrocutado hasta mostrar el esqueleto o explotado con dinamita era considerado entretenimiento familiar. Tom & Jerry, Looney Tunes, Merrie Melodies, Hanna-Barbera: la infancia de millones se construyó sobre una coreografía permanente de golpes, persecuciones, disparos, caídas al vacío, incendios y humillaciones físicas. Nadie sangraba, nadie moría, nadie iba a terapia. Se sacudían el polvo, se inflaban de nuevo y la función continuaba. La violencia no era un problema, era un chiste.
Martillos gigantes cayendo del cielo, sartenes estrellándose contra cabezas, escopetas disparadas a quemarropa con el cañón metido en la boca, explosiones directas al cuerpo que dejaban al personaje negro de hollín, aplastamientos imposibles que convertían a los protagonistas en acordeones o panqueques, empujones al vacío con esa pausa absurda antes de caer, persecuciones eternas donde el sufrimiento era rutina laboral. Trampas mortales dignas de un manual de ingeniería criminal, electrocuciones con efecto de rayos X incluido, quemaduras, mutilaciones “cómicas”, animales usados como armas, autoviolencia por torpeza, humillación pública como gag. Todo envuelto en colores brillantes y música alegre. Todo para niños.
A eso hay que sumarle un ingrediente que hoy nos eriza la piel: el acoso sexual convertido en comedia. Pepe Le Pew persiguiendo, arrinconando, besando a la fuerza a Penélope sin importar su rechazo explícito, su incomodidad, su huida desesperada. La insistencia romántica como virtud, la negativa femenina como obstáculo a vencer. Hoy ese personaje no duraría ni un episodio sin ser señalado, denunciado, retirado de pantalla. En aquel entonces era “encantador”, “divertido”, “travieso”. El consentimiento no existía en el guion.
Y todavía más incómodo: la carga racista de muchos dibujos clásicos. Personajes negros representados como caricaturas grotescas, labios exagerados, habla torpe, roles de sirvientes, esclavos, aborígenes. Chistes construidos sobre estereotipos coloniales, sobre la inferiorización abierta de comunidades enteras. No eran excepciones aisladas, eran parte del paisaje. La animación también fue vehículo de la ideología de su tiempo, y ese tiempo no era precisamente justo ni empático.
Entonces la pregunta inevitable aparece: ¿cómo fue posible que todo esto fuera normal? ¿Por qué generaciones enteras crecieron viendo violencia explícita, acoso y racismo sin que nadie levantara la ceja? La respuesta no es simple, pero tiene raíces claras. Los primeros dibujos animados beben directamente del vaudeville, del slapstick, del cine mudo. Chaplin, Keaton, Laurel & Hardy: el cuerpo como instrumento cómico, el golpe como lenguaje universal. La animación exageró eso porque podía. La física dejó de importar, el dolor se volvió elástico, la muerte se convirtió en chiste visual. Además, eran otros tiempos. No había una conversación pública sobre trauma, sobre consentimiento, sobre representación. La televisión era ingenua en su poder y la sociedad, ciega en muchos de sus prejuicios.
También hay que decirlo: esos dibujos no se pensaban como “contenido educativo”. Eran entretenimiento puro, irreverente, anárquico, muchas veces dirigido más a adultos que a niños. Pero terminaron en la sala de las casas, a la hora de la comida, como niñeras silenciosas. Nadie medía impactos, nadie hablaba de normalización. Se asumía que “son solo caricaturas”.
Y ahora, desde este presente hiperconsciente, hipercrítico, hiperalerta, volteamos a ver ese pasado y sentimos vértigo. Nos preguntamos cómo diablos sobrevivimos. Nos reímos con culpa. Borramos episodios, editamos escenas, ponemos disclaimers. Cancelamos. Y aquí es donde el debate se vuelve interesante, incómodo, necesario. ¿Las generaciones actuales son de cristal o simplemente son más conscientes? ¿Es fragilidad o es evolución? ¿Estamos perdiendo sentido del humor o ganando sensibilidad? ¿Es exageración o es justicia histórica?
Porque también hay que ser honestos: hoy consumimos series infinitamente más violentas, más gráficas, más crudas. Vemos decapitaciones en prime time, violencia psicológica, abuso explícito, tragedias sin redención. Pero lo hacemos con el sello de “contenido para adultos”. El problema no es la violencia en sí, es el contexto, es la intención, es el público. Antes no había esa frontera clara. Hoy sí.
Quizá no se trata de renegar de esos dibujos ni de quemarlos en la hoguera de la corrección política. Son documentos culturales, espejos de su época, piezas de historia audiovisual. Pero tampoco se trata de romantizarlos ni de defenderlos a ciegas con el argumento nostálgico de “así era antes”. Porque sí, así era antes, y antes estaba mal en muchas cosas. La violencia normalizada, el acoso romantizado, el racismo trivializado no son detalles menores, son síntomas.
La verdadera reflexión, la que incomoda, es esta: tal vez no somos de cristal, tal vez por primera vez estamos dispuestos a cuestionar lo que antes tragábamos sin pensar. Tal vez no se trata de censurar el pasado, sino de entenderlo y no repetirlo. Tal vez crecer también es eso: dejar de reírse de ciertos golpes, de ciertas persecuciones, de ciertos “chistes” que ya no hacen gracia cuando entiendes a quién lastiman.
Los dibujos animados de antes no nos hicieron violentos, pero sí nos enseñaron a reírnos de la violencia. No nos volvieron acosadores, pero sí nos enseñaron que insistir era romántico. No nos volvieron racistas, pero sí normalizaron estereotipos. Y eso, aunque nos incomode aceptarlo, importa.
Quizá la pregunta no es si las generaciones actuales son frágiles. Quizá la pregunta es si por fin estamos dejando de ser brutalmente ingenuos. Y eso, aunque duela, también es una forma de madurar.